Hace poco tuve que hacer una búsqueda de pintores de finales del siglo XVII para un encargo. Consciente de que muchos autores nos pasan desapercibidos, ya que no conservamos o no conocemos ninguna obra salida de sus pinceles, me puse a leer a Palomino y su Parnaso Español. Pintoresco y Laureado. En mi lectura saqué varias conclusiones: lo dura que era la vida del pintor de finales del XVII y lo esquiva que era su fortuna; la gran cantidad de pintores de los que desconocemos obra, ya porque se ha destruído, ya porque eran considerados pintores de genero menor y por tanto no se describían sus creaciones; y lo frecuentes que eran lo que hoy consideraríamos «accidentes laborales» y que tuvieron como consecuencia la muerte de los artífices. (No digo yo que esta última conclusión no éste influenciada por las noticias del coronavirus y los pensamientos funestos que a todos nos entran en la cabeza).
Uno de los pintores más afamados y que murió al caer de un andamio, y que seguramente será el que éste en la cabeza de muchos, fue Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682). Éste se encontraba pintando en los capuchinos de Cádíz el cuadro grande de los Desposorios de Santa Catalina cuando cayó y como resultado de este accidente se le produjo una hernia, según Palomino, la cual no se dejó reconocer por modestia, y que poco después le causó la muerte. Este dramático episodio fue incluso plasmado por los pintores historicistas del XIX que encontraron en el tema una mezcla entre los ideales románticos y la pintura de historia muy apreciada en el momento.
La precariedad de los medios de la época, sobre todo a la hora de construcción de altos andamios para acceder a cúpulas y bóvedas, hizo que este tipo de accidentes fuera mucho más frecuente de lo que podemos imaginarnos. Muchas veces no somos conscientes de lo arriesgado que era que cuadrillas enteras compuestas de pintores y sus ayudantes se subieran a andamios de enorme altura creados a base de palos, tablas y cuerdas. Pone los pelos de punta, por ejemplo, imaginar a un Luca Giordano con más de sesenta años subiendo y bajando varias veces al día de la estructura que fue necesaria construir para pintar la escalera de El Escorial, el techo del Casón del Buen Retiro o el de la Sacristía de la Catedral de Toledo. Pensadlo tan sólo un instante…

Luca Giordano: Bóveda de la Sacristía de la Catedral de Toledo, 1698.
Pues bien, hoy voy a hablaros de tres pintores, que en su momento gozaron de gran fortuna crítica, pero cuya memoria el tiempo casi ha borrado por completo, y que compartieron el mismo destino, morir en un accidente mientras practicaban su oficio.
El primero de ellos es Juan Fernández de Laredo (ca. 1628-1690), del que ya os hablamos brevemente hace tiempo (aquí). Éste fue discípulo de Francisco Rizi y sobresalío principalmente en la realización de escenarios para las representaciones que se llevaban a cabo en el Coliseo del Buen Retiro. Gracias a su manejo de la escenografía consiguió el favor de Carlos II y que éste le nombrara pintor ad honorem. Palomino, en un arranque de gracejo, dice tras hablar brevemente del arte de Fernández de Laredo:
«Muy de caía anduvieron en este tiempo los pintores del Rey; pues nuestro Don Juan de Laredo, habiéndose encerrado en su casa en un aposentillo separado, que tenía en lo alto de ella, para trastear en algunas cosas de la Pintura, y prevenir algunos recados para ella, en que tenía singular gracia, y primor; se le ofreció alcanzar de un sobradillo, o anaquel, que había en dicho aposento, no sé qué cosa: para lo cual, por no alcanzar bien, se subió en un banquillo alto, que o por mal asentado, o porque se le desvaneció la cabeza, cayó de cerebro, y dió un porrazo tan grande, que habiéndose oído abajo, subieron a ver lo que había sido y llamándole una, y otra vez por su nombre, viendo que no respondía, trataban de romper la puerta, porque estaba echado el cerrojo […] Lleváronle, como pudieron, a su cuerto, donde a pocas horas, murió con gran sentimiento de los que le conocían […]».
A. Palomino: El Parnaso español. Pintoresco laureado. Madrid, ed. Aguilar, 1947, pp. 1056-1057.
Dada la naturaleza efímera de la obra de Fernández de Laredo, ya que no se conservan naturalmente las escenografías de las obras teatrales realizadas para el Coliseo del Buen Retiro, tan sólo tenemos como posible muestra de su arte un dibujo que se conserva en la Biblioteca Nacional y que se atribuye con reservas al arte de éste. Se trata de un dibujo realizado a pluma en el que se se muestra una fuente rodeada de una arcada y en el que el manejo de la perspectiva es esencial para la creación de una sensación de gran espacialidad.

Juan Fernández de Laredo, atribuido a: Decoración teatral. Finales del XVII. Madrid, Biblioteca Nacional de España.
El segundo de los pintores que también tuvo un accidentado final se trata de Bartolomé Pérez (1634-1693), el cual Palomino sitúa justamente a continuación de Laredo, y cuya biografía también da muestras de la chispa andaluza de Palomino:
«Don Bartolomé Pérez, poco después de Laredo, fué también precipitado; pues pintando la sobreescalera de las casas del Duque de Monteleón (que están en esta Corte en el barrio de las Maravillas, y se arruinaron con el incendio del mes de septiembre del pasado de 1723) le mandó a un mozo, que le asistía, le trajese una regla, que estaba a el otro lado de donde pintaba; para lo cual era menester pasar por un tablón, que estaba algo torcido, y se meneaba. Fué el mozo, y como vió, que se meneaba el tablón, dijo, que no se atrevía a pasar. Viendo esto Bartolomé, dijo (burlándose de él:) ¡Que haya hombre tan cobarde, que esto tema! Y diciendo esto, fué a pasar, y cayó abajo, y allí se quedó muerto».
Palomino, Ibidem, pp. 1057-1058.
Bartolomé Pérez fue un afamado pintor de flores que aprendió el arte de su suegro, Juan de Arellano, llegando a realizarlas tan bien como éste. De ello hay cumplida cuenta en el Museo del Prado que conserva unos catorce floreros y guirnaldas atribuidas al artista, todas ellas de una gran calidad y perfección técnica. Esa habilidad le valió también el nombramiento por parte de Carlos II de Pintor del rey ad honorem. Hace un tiempo os hablamos del Camón dorado (ver aquí) de Carlos II y Mariana de Neoburgo, una estructura de madera para albergar el lecho de los monarcas y cuya decoración a base de paneles de flores le fue encargada íntegramente a Bartolomé Pérez, lo que habla nuevamente de la estima y valoración en que se tuvieron sus pinturas florales.
El tercero de estos accidentados pintores es el que murió más joven y parece que estaba más dotado para los pinceles. Se trata de Sebastián Muñoz (ca. 1654-1690), del que también os hablamos brevemente hace tiempo (aquí). Muñoz falleció a los treinta y seis años cuando ya había sido nombrado pintor del rey Carlos II. Destacó tanto en el retrato, realizando sobre todo efigies de la reina María Luisa de Orleans, como en la pintura al fresco y la realización de iconografías religiosas.

Sebastían Muñoz: Autorretrato, ca. 1688. Madrid, Museo Nacional del Prado
«Era Don Sebastián sumamente aficionado a la música, y al danzar; y uno, y otro lo hacía con primor; pero era su afición con tal extremo, que cuando estaba pintando solía estar cantado; y cuando se levantaba solía hacer algunas mudanzas de danzado. Viendo él, pues, un día, que aquel tablado, que se había hecho para dicho reparo [de la cúpula de Nuestra Señora de Atocha], se cimbreaba lindamente para danzar, comenzó a cabriolear de tal suerte, que falseando por un nudo una de las soleras, donde cargaban las carreras, dió todo el andamio abajo, y los que en él estaban, que era un peón, y un oficial, (porque Don Isidoro [Arredondo] no había ido aquel día a causa de un resfriado) y Don Sebastián, que se levantó a el punto muy ligero diciendo, que no se había hecho mal; se cayó luego en el suelo, echando un gran golpe de sangre por los riñones, a causa de haberse metido por ellos una de las manzanillas de bronce de la barandilla del altar de la Virgen. Y fué tan súbita su muerte, que no dió lugar a más sacramentos, que absolverle, apretando la mano; y allí se quedó muerto, junto a la misma barandilla […]».
Palomino, Ibidem, p. 1051.
Sebastián Muñoz fue discípulo de Claudio Coello y colaboró con éste en las decoraciones efímeras que se ejecutaron con motivo de la entrada de la primera esposa de Carlos II, María Luisa de Orleans. Con lo ganado en estos trabajos viajó a Roma a completar su formación y a la vuelta volvió a trabajar con Coello, primero en las decoraciones murales de la Mantería en Zaragoza y posteriormente en los frescos que se llevaron a cabo para actualizar el Cuarto de la Reina en el Alcázar de Madrid. Obviamente esas decoraciones desaparecieron tras el incendio del edificio en 1734 pero conservamos algunos dibujos preparatorios de ellas en la Biblioteca Nacional que nos indican que Muñoz estaba dotado no sólo para la realización de las figuras sino también para la creación de arquitecturas fingidas que consiguiesen ampliar los espacios.
Su éxito dentro de la Corte hizo que también fuera muy demandado fuera de ella, recibiendo múltiples encargos de congregaciones religiosas, como los lienzos para la Congregación de San Eloy de Artífices Plateros de Madrid, el Martirio de san Sebastián para la celebración del Corpus Christi hoy en día en el Museo Goya de Castres, o el Martirio de san Andrés para la iglesia parroquial de Casarrubios del Monte en Toledo, que dejó esbozado y preparado a su muerte y fue finalizado en 1696 por Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia.
Uno de sus últimos encargos más destacados fue el del cuadro para los Carmelitas Calzados de Madrid en dónde debía representar las exequias fúnebres de la reina María Luisa de Orleans. Ésta había fallecido en febrero de 1689, con tan sólo veintisiete años, de una apoplejía y Carlos II determinó que debía «enterrarse con el santo hábito del Carmen». Esto es lo que hizo que los Carmelitas quisieran «dejar perpetuada esta memoria; y así le mandaron a dicho Don Sebastián pintar el cuadro de este funeral en la misma forma, y aparato, que estuvo puesto el real cadáver en Palacio; lo cual ejecutó Muñoz con gran estudio, y acierto, procurando hacerlo todo por el natural; de suerte, que los reyes de armas, el sacerdote y el acólito, que están allí todos son retratos de los mismos sujeros, que asistieron en dicha función» [Palomino, Ibidem, p. 1050].

Sebastián Muñoz: Muerte de María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II, 1689. New York, Hispanic Society.
Tan sólo unos meses después de tan funesto episodio el propio Sebastián Muñoz seguía a la que había sido su soberana falleciendo en un accidente haciendo lo que más le gustaba, pintar, cantar y bailar… Mors certa sed hora incerta.
















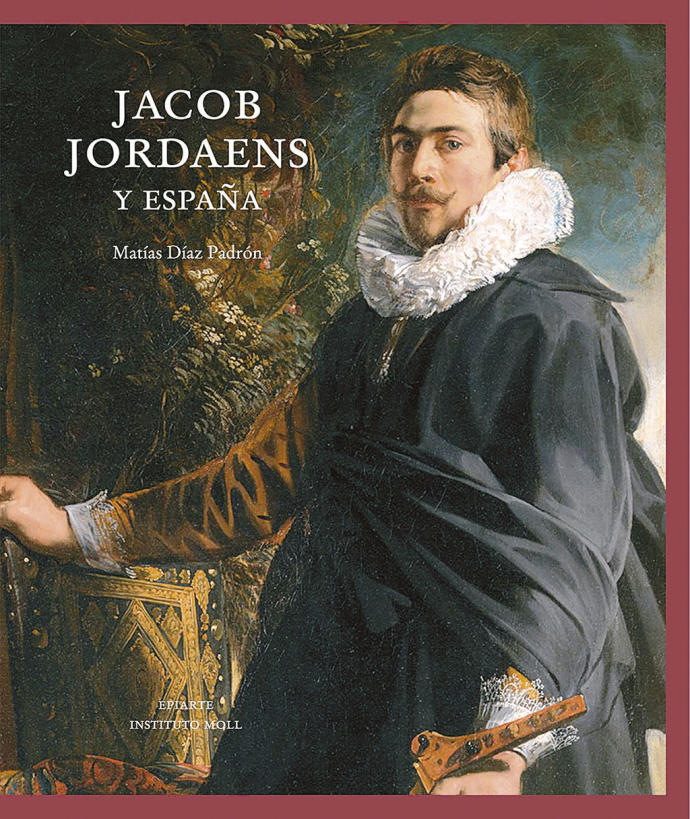



En la Biblioteca Nacional de España existe otro dibujo de Sebastián Muñoz para la escena de «Angélica y Medoro». 👇
https://x.com/cocesdeBruselas/status/1780868188067996087?t=0hzZOFZAJ7nmeSQkFoMglg&s=19
Muy interesante!! Gracias por la información.